Para Siempre
© 2011 Punto de Partida para Analecta Literaria
© 2011 Punto de Partida para Analecta Literaria
Al final me puse el trajecito de mi hermana, porque engordé tres kilos y el que me había comprado hace dos meses ya no me iba. Las sandalias color peltre me quedaron bien, aunque me apretaba un poco la del pie derecho.
El peluquero llegó a último momento para hacerme el rodete alto, y la maquilladora me tuvo que retocar los ojos porque las lágrimas mancharon la base y parecía Marilyn Manson. Entre los nervios que tenía y la lluvia que amagaba en venir se me cerró el estómago.
El auto de papá se rompió justo 2 horas antes (y ese fue el motivo de mis lágrimas). Tuve que llamar al remise, que por suerte llegó a tiempo. Pero esos minutos, los minutos anteriores a que llegara, fueron cruciales. Me dieron ganas de comerme las uñas pero resistí la tentación y además recordé que eran esculpidas.
Sumado a mis nervios prenupciales, si es que así se les puede llamar, mi suegra me llamó sobre la hora porque no recordaba el horario, ni el domicilio del registro civil. Estuve a punto de insultarla, pero contuve la ira y le di los datos con una cortesía tan exagerada que ni siquiera sospechó de mi enojo.
Saqué del placard la cartera color peltre y respiré hondo. Traté de serenarme pero no pude. Las manos me temblaban y tenía nauseas. Miré el reloj de pared y sólo faltaba una hora. El perro del vecino ladró cuando sonó mi portero eléctrico. Atendí.
Pedí el ascensor para bajar. Tardó unos minutos que me parecieron eternos y bajé por la escalera los cinco pisos. No quería transpirar, pero el tiempo no me alcanzaba. Antes de llegar a planta baja sentí que el rodete se me estaba desarmando, me miré de reojo en el espejo del palier y se parecía a la torre de Pisa. Odié al peluquero con todas mis fuerzas y me arreglé sola el peinado poniéndome tanto spray que me entró algo en el ojo derecho y me ardía un montón. Forcejeé unos segundos con la cerradura de entrada hasta que logré salir. Crucé la calle corriendo y casi sin mirar. Menos mal que a esa hora había poco tránsito.
Subí al remise, saludé a papá y mamá y llegamos con puntualidad.
La puerta principal era de hierro, bastante pesada y maciza, pensé, como las que tenían las casas de antes, hechas para durar. Se abría y se cerraba a cada rato, a medida que llegaban los invitados. Por momentos chillaba como si fuera un gato en celo caminando por los tejados. Era evidente que le faltaba aceite.
Como todavía faltaban 20 minutos para la ceremonia nos quedamos los tres sentados en un banco de piedra, como los que suele haber en las plazas. La casa donde funcionaba el registro civil era vieja, un pasillo oscuro de baldosas verdes, ventanas largas con persianas de metal, y muchos helechos trepadores. La primavera ya se colaba en unos jazmines aromáticos que me hacían recordar a los que tenía mi abuela en su jardín. Alrededor nuestro había otras parejitas jóvenes esperando su turno. Oía el cuchicheo de las voces femeninas y las toses de algunos muchachos mientras comentaban el partido de fútbol del día anterior. Era un permanente chocar el ruido de las teclas de una máquina de escribir, que para mí, en nada se asemejaba al del teclado de una computadora, eso me sonaba realmente a trámite y a cosa seria.
Cuando hacía un rato que nos habíamos sentado llegó mi mejor amiga y luego, cinco chicas más que no reconocí, tal vez, compañeras de mi novio Eduardo. No me hacía ninguna gracia que tuviera amigas mujeres, y él parecía empeñado en invitar gente a la que yo no conocía. Pero eso seguro era obra de mi suegra que se había metido en todo. Parecía ella la novia de Eduardo. Claro. Hijo único. Había puesto el grito en el cielo cuando se enteró que el “nene”, como le gustaba llamarlo, puso fecha. Esas chicas pasaron cerca de mí y me sonrieron. Ni siquiera disimulé mi cara de bronca. Directamente las ignoré. Como si no existieran. Realmente no tenía el menor interés en tratarlas.
Una mujer anciana, como de unos 80 años, entró despacio, empujando un andador de metal. Tenía el pelo batido, como si se hubiera puesto spray , los ojos pintados con delineador negro y los labios rojos como la sangre. Llevaba unos zapatos negros, bajos, con un moño en el empeine. Me miró de arriba a abajo y luego bajó la vista. La saludé pero no me respondió. Esperé una respuesta y volví a saludarla, a pesar de que no tenía idea de quién era. No me saludó. Sólo arrastró su andador con lentitud por la galería y se fue dejando una estela de perfume dulzón, tan intenso, que persistió en el aire y en mis fosas nasales durante varios minutos. Y ese aroma me recordaba a alguien, tal vez a una vieja tía, a una de esas que uno nunca ve en su vida, o tal vez sólo en los velatorios o cumpleaños. Esos parientes que parecen estar destinados a las fechas especiales, pero que en realidad nadie conoce demasiado a fondo.
Cuando se hizo la hora una mujer alta y flaca como un junco, con el cabello renegrido, salió de una de las puertas que se comunicaban con el patio y se presentó como la jueza. Nadie les prestó mucha atención. Excepto mis padres y yo que asentimos con la cabeza, y la saludamos con un apretón de manos.
Sentí pudor, mis nervios se incrementaron, me sequé la cara con un pañuelo de papel porque las gotas de transpiración me caían de forma intermitente y entré a la sala. Me acomodé en una vieja silla de madera con respaldo verde. Eduardo entró a los cinco minutos. Se sentó a mi lado, me besó en la boca y pude sentir el aroma a limón de la loción para después de afeitar.
Poco a poco fueron llegando los demás invitados. Amigos de ambos, parejas con y sin hijos, parientes. Sólo faltaban mis futuros suegros.
Al rato llegó el padre de Eduardo, entró del brazo de una rubia voluptuosa, apretada dentro de un vestido tan corto como blanco, bronceada y con unos tacos aguja. El vestido era transparente y dejaba traslucir sus pechos. Él la presentó, y ella sólo sonrió. Pero no pronunció mi media palabra. Entonces supe por qué mi suegro siempre ponía excusas para no presentarla. E incluso nunca la había invitado a los asados familiares en la quinta de veraneo. La novia era una chica de unos 25 años como mucho, y él, ya pisaba los 60, a pesar de que se mantenía en buen estado físico. Sinceramente parecía una vedette. Pensé que la novia de mi suegro era más joven que Eduardo, su propio hijo, y me puse roja de vergüenza. Como si fuera culpa mía.
Se hizo un silencio profundo cuando ella entró y pareció que todos estaban pendientes de su reacción frente al ex. Fue incómodo. Como cuando alguien entra al cine en la mitad una película, en el medio de la oscuridad e interrumpe la función sin preocuparse por los demás. Y esa persona pasa a ser protagonista cuando no estaba previsto que lo fuera.
Mi suegra llegó cuando la jueza comenzó con su discurso y la interrumpió. Tenía la cara hinchada y los ojos llorosos, vestía un pantalón blanco bastante arrugado y una remera negra que lucía arratonada.
En los pies llevaba sandalias blancas que dejaban ver sus toscos dedos. Al verla, tuve la impresión, la desagradable sensación de que se había puesto lo primero que encontró en el placard, y sobre todo de que lo había hecho a propósito. Nomás para amargarnos el casamiento. Ni se acercó. Sólo levantó la mano desde la otra punta del salón para saludarme y ni siquiera se arrimó a darme un beso. Al verlo a mi suegro con la rubia, bajó los ojos y se sentó en la única silla que quedaba libre, al lado de la ventana y lejos de ellos.
Mientras la jueza continuó con su discurso, empecé a mover los dedos de mi mano derecha sobre la falda, la miré fijo a los ojos con una sonrisa prefabricada, lo miré a Eduardo, que me sonrió tímidamente, como se le sonríe a un desconocido.
Escuché en detalle el sonido de los flashes del fotógrafo y pude ver ese resplandor cegador. Desde una esquina del salón vi la sonrisa de oreja a oreja de mi hermano mientras filmaba todo y esa lucecita roja encendida titilante.
Bajé la mirada con disimulo y pude ver que del bolsillo del saco de Eduardo asomaba un estuche de terciopelo azul donde seguro estaban las alianzas.
Escuché los gritos de los chicos que jugaban en el patio del fondo, ajenos a toda circunstancia formal. Ahora, en la sala, el silencio era del mundo adulto. Sin frases, ni susurros inoportunos, ni se oía el vuelo de una mosca. Todos expectantes y solemnes. Sólo el zumbido del ventilador de techo que volvía a girar una y otra vez. Entonces fijé la vista en el acta de matrimonio, un libro verde con letras doradas en la tapa, con ese hedor a museo en sus hojas amarillentas; que al tocarlas; daban la sensación de quebrarse. En su interior fechas y nombres de otros cónyuges, firmas garabateadas y sellos borroneados por el paso del tiempo.
Miré de reojo a papá y a mamá. Estaban tomados de la mano. Ella, con alianza y el cintillo que era de la abuela, las manos un poco arrugadas pero lindas, él con la misma alianza pero un poco más ancha que la de mamá. Las manos pobladas de lunares marrones, esas manchas tan propias de la vejez. Los dos me devolvieron la mirada con una tierna sonrisa, con los ojos llorosos.
Y otra vez me encandilaron los flashes del fotógrafo.
Se acercó el momento de firmar la libreta matrimonial. La jueza llegó a esa instancia final en la que miró, primero a Eduardo, luego a mí, y así en un constante ir y venir de miradas encontradas entre los tres.
Yo apreté tan fuerte la mano de Eduardo que sentí crujir sus dedos entre los míos. Él me miró con lágrimas en los ojos. Con su mano derecha tomó mi mano izquierda y me puso la alianza. Quedé schockeada. En pocos minutos me llegaron imágenes de lo que sería nuestra vida juntos. De los hijos que tendríamos, de la casa, de los papeles que firmar, de la carnicería donde compraríamos, de mis suegros esquivándose mutuamente. De la palabra señor y señora dicha en boca de otros durante décadas y más décadas.
Después saqué el anillo de Eduardo y se lo coloqué en el dedo anular de su mano izquierda, delante de todos los presentes. Él me besó fuerte y yo quedé dura. Tiesa como una piedra. Estática. No pude reaccionar. Todos aplaudieron. Me llegaron a los oídos aplausos fuertes, el choque de las manos incesantes durante varios minutos que no acabaron nunca, los murmullos y las risas. Las fotos tomadas desde algunos celulares. Los abrazos de muchos invitados, los besos que me marcaron las mejillas con rouge de varias mujeres, la rispidez de algunas barbas y más aplausos. Y más. Y más. Y más aplausos. Y un vivan los novios que se escuchó por lo bajo.
Ahí fue cuando lo supe. Cuando la jueza preguntó si deseaba ser su esposa tomé mi linda cartera peltre y me fui.
Analecta Literaria
Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias.







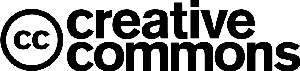

0 comentarios:
Publicar un comentario