El color caqui
Todo personaje camina hacia algún destino, alguna comunión, alguna revelación atinada. ¿Sucede igual cuando el personaje es alguien que se niega a creerlo, a esperarlo? ¿Cuándo se trata de un caso apenas patético? ¿Y resiste el atractivo de su condición de personaje cuando ya no resta aventura ni desenlace visible? ¿Es el reconocimiento de esa pérdida, su angustia consecuente, la aventura mayor que lo encamina, que lo acosa, aunque ya no la desafíe a su vez? ¿Aunque no cubra la altura de la circunstancia? ¿Y lo es el revivir la impotencia de vivir? ¿A quién, más allá del directo interesado, interesan y preocupan estas suertes?
Ya sé que algunos apocados terminan resultando los pedantes más insoportables con que se pueda tropezar.
Con el paso de los años sobre mí he llegado a darme cuenta de que las más de las veces uno piensa en ciertos asuntos sólo para no pensar en otros. Este punto, como en el interior de un relato, arma determinada perspectiva y tiende determinados hilos conductores. Entreteje la especial descarnadura que sucede precisamente con el paso de los años. Así como permite afinar imágenes y significados implícitos, aproxima o aleja los lentes reflexivos de sobre las acciones o los rastros de su aborto, recoletos, íntimos, verdaderamente nuestros; reveladores de los sitios por donde desfila el sufrimiento humano, hoy más humano que antes. En el cruento hoy del hoy.
Puedo conceder que en mi vida no abundan acontecimientos, pero que sueño con profusión. No a cambio, no en compensación, ni lo expreso para sorprender, para distraer. Sí sueño con cierto énfasis que subsiste. Énfasis que algunas veces consiste en una ambigüedad, en una sospechosa irrelevancia de lo soñado, que permite o admite su reiteración periódica. Hasta que aparece la alevosía de ciertas sensaciones intransferibles inmunes a cualquiera mediatización. No la obsesión sino la alevosía de los hechos huecos, cuya intención no se termina de comprender.
Los sueños, lo que en ellos sucede, me interesa mucho. Anoto mis sueños, por intrascendentes que parezcan, al menos alguna escena manifiesta en cada uno, en lugar de ocuparme de lo que pasa con tantas vidas ajenas. Aunque remede a un despechado. Prefiero ser cruel sin razones ni víctimas, que es un modo autónomo y elegante de ser cruel. No quisiera meter, adosar más comentarios al tanteo de un relato. Tantas incoherencias son dichas al cabo de los días; ríos necios chorrean del aire, corren por ahí a causa de que han sido rellenados de necedad. Consecuencias y cansancio vuelven espinoso confiar en lo que se piensa y dice de verdad. Este es buen motivo para encomendarse a los mensajes oníricos. Aunque muchos bien pensantes lleguen a burlarse de mí, de mis sinceros amagos de originalidad.
Nada me atrapa tanto como el acto escurridizo del soñar. Escurridizo de tantos modos, y tan finamente seductor. Nada transforma tanto el contenido de lo que me rodea sin tocar el continente. Mis sueños silenciosos, como para no despertarme, como fantasmas, y como paradojas sin embargo, por su capacidad. Hace dos noches desperté abrazado al aerosol insecticida. El vuelo de un mosquito pudo más sobre mi cuerpo que la pesadilla en acción, pero no lo pudo sobre mi mente, su dirección exclusiva. ¿Fue un mosquito real lo que espanté con mi automatismo? ¿O subsoñé con el vuelo de un mosquito y acudí al objeto real para tranquilizarme automáticamente y continuar en la ruta del sueño principal?
Quizá en un remedo onírico, tal como emprenderé tantas otras cosas, suelo caminar a oscuras por la casa vacía. La casa vacía a raíz de historias que no contaré.
Escucho discos viejos durante horas; me enfrío; rememoro simples ocasiones obstruidas, inconmovibles, a las que sólo queda regresar. Poco a poco recupero cada oportunidad en que me he comportado, a esta altura, no ya como un tonto sino como un imbécil. Cierto sentimentalismo se alimenta con ellas. Actuar imbécilmente también se parece a soñar. De los sueños no se cosecha remordimiento alguno. El sueño no puede más que robarme aderezos para su reproducción.
Sobre todo no podía olvidar a los tres halcones afeminados, en su color caqui, y en particular al que abría la marcha, como una bailarina fresca, el imberbe granujiento, con sus pestañas turbias en mitad de la cara, una alargada, plácida en medio de su mirada esplendorosa y visos despreciativos de soles mansos; doblado su torso oscilante como un junco, transportándolo como por el aire junto al agua al atravesar la sala, apropiándose de ella sin necesidad de intentarlo, seguido por sus amigos íntimos, infaltables. No sólo entre ellos sino entre todos, el seguro ganador de cada competencia sobre higiene y pulcritud.
De alguien como aquél, como de los tres, nadie de entre aquella multitud pensaría que eran tres maricones. A pesar de que hablaban sin discreción de correr a espiar unas mujeres, unas muchachas supuestamente extraordinarias que, a no dudarlo, pensarían de ellos que eran unos muchachos extraordinarios; a pesar de todo eso descreyó de su masculinidad a primera vista.
Los tres se acercaron ondulando como juncos sobre el agua saludable; se arquearon con rapidez y eficacia entre las mesas y la multitud y pasaron a su lado como una ráfaga de sol, de alegría de vivir, de seguridad en sí mismos, por entre los bucles de la mantelería y rodillas armoniosas, cruzadas o descruzadamente armoniosas. No buscaban provocar la atención ni la envidia general. Todos aquellos hombres eran sus padres y todas las elegantes señoras eran sus madres y el resto, parentela obsecuente. Eran tres jóvenes privilegiados y la sala apenas redobló su orgullo y su opulencia cuando ellos tres la respiraron y la surcaron como su mascaron de proa. Removieron el aire junto a su mesa, y le hicieron evidente su estado de despecho. Vinieron y pasaron inmediatos, atropellándolo con su coreografía; habían crecido desde el fondo a través del salón apuntando a su mesa con la mejor intención, moviéndose y chillando como maricones. Lo había oído. A pesar de ir vestidos de militares, con todos los botones prendidos y sonrientes y las gorras encajadas reglamentariamente en las presillas de las hombreras. Eran militares que aspiraban a una graduación. Todo el mundo iba vestido de caqui achocolatado. O aquél era un gran club del ejército en plena Segunda Guerra o estaban en plena filmación de una historia romántica en el Londres de 1943.
Usada con profusión, con extravagancia, tanto por varones como mujeres, la tela resultaba gruesa y demasiado abrigada para la época del año. Parecía ser imprescindible usarla para caer bien y admitido como un igual. Él vestía de sport, si es que tanta humildad en el vestido pudiera ser catalogada como deportiva. Todos se movían uniformados y alegres, tal si revelaran y propiciaran una condición avasallante y victoriosa de extrema pureza, una actitud impartiendo cierta disposición añeja, que parecían empeñados en resucitar con un acuerdo tumultuoso, homologante. Con sus copetes de cabellos rubios apenas peinados, eran hermosos muñecos cenicientos inmersos en una fiesta o un aviso publicitario de tiempos idos.
La persona que lo recibiera en el club y actuaba de mayordomo, también lucía vestido de oficial británico y hasta llevaba su gorra blanda con visera de hule negro, bajo el codo impetuosamente recogido.
El club era inmenso, viejo y perfecto. El interior rebosaba de sí, rodeado de sus propios ventanales periféricos, embebido en su propia arquitectura, su propia e inimitable luz y una serena belleza interior, probada y mejorada por el uso y los años, satisfactoria. Vigas y columnas internas se perdían de vista entre la despreocupación que de inmediato se apoderaba de sus ocupantes y los ponía a flotar en ella, como se perdían sus pensamientos entre el humo angelical que brotaba de pipas y cigarrillos. Lentas espirales que nunca terminaban de disiparse, trepaban hacia la penumbra que nunca terminaba de despertar de su ensueño, y en ningún momento nada echaba a perder el aspecto señorial del ambiente. Nada disentía allí, ni el menor gesto ni el menor detalle. El servicio y los profesionales adecuados se encargaban. Sin embargo, lo sentía desbordar de gente insoportable, que le daban miedo, sobre todo ganas de renunciar e irse, regresar a la inexistencia indolora. Ubicarse y persistir entre ellos era una experiencia agotadora. En medio de aquella comodidad apremiante, sentía a sus axilas reventar de calor, y entre ambas su corazón negándose a latir con serenidad.
La mitad de la población a bordo era femenina. Sus ropas y peinados habían salido de la folletería publicitaria de la aviación comercial de los años cincuenta. No hubiera atinado a sonreír a ninguna.
Aquellos imberbes envueltos en sus ropas austeras, demasiado gruesas para la estación que todavía disfrutaban, se le acercaron y deslizaron por el aire denso sus rostros deslumbrantes, pasaron cimbreando sus cinturas entre las mesas, las flores y los anchos sofás, atraídos, fijos sus ojos en esperanzas luminosas. Al mover apenas las manos lucían sus sencillos botones dorados y el calzado formal, el único calzado que hubiera podido permitirles avanzar, ascender y descender por los umbrales, nubes y escalones etéreos de su condición, que era lo que atiborraba el sitio. Casi lo atropellaron. Sintió en la cuchara entre sus dientes que lo atropellaron, enceguecidos de entusiasmo, nada menos. No advirtió el sabor especial de la sopa. Recorrió el desastre hasta su estómago. Por todos lados había oído crujir el cuero de los zapatos flamantes mientras sus pies transpiraban de pasión democrática. El suave olor de las comidas y el exceso de tabaco en el aire no molestaban. El disfrute era lo suficientemente distendido como para sonar auténtico. El tintineo de las copas, tenedores y bordes de platos y fuentes, alcanzaba sin esfuerzo la pericia que puede esperarse de una orquesta entrenada para este tipo de ocasiones.
Tal vez se fumaban cigarrillos de tabaco turco y otra diferencia estaba más allá de su aprecio. Tal vez los padres de aquellos jóvenes imberbes fueran mandatarios de las embajadas o el gobierno, categoría civil que sólo podía contemplar de lejos. Olisqueó el pan antes de partirlo y se miró las uñas en un gesto de súbito pavor.
Todo olía a ingleses, inglesas y agua de Colonia. Podía, podían, todos podían confiar en que ganarían cualquier guerra.
Almorzó frugalmente, como pensó que le correspondía. Almorzó sentado de lado a todo el mundo, ubicándolos más allá de su codo, cuidadosamente plegado. No tomó más nada en toda la tarde. Temía pedir un cocktail y que el precio resultara exorbitante, por antojo o burla de aquellos perros de smoking. ¿Quién se rebajaría a atender su reclamo? Y él ¿se animaría a reclamar? No podía exponerse más tiempo. No miró a nadie de frente, y a todos de soslayo. Al caer la noche, cuando los brindis estallaban apaciguados por los brindis contiguos y el brillo de las tertulias retomó impulso, sintió que debía marcharse.
No había observado ninguna escena fuera de lugar.
El salón, único, altísimo y sinuoso salón que copiaba las caderas de la colina frente a sus ventanas, hervía de conversaciones. Entre todas no podría rescatarse una frase que valiese la pena oír. No había alcanzado a observar el piso del salón en momento alguno. La mantelería, los ruedos y bocamangas y aquellos zapatos relucientes, pero en especial la visión indeseable de sus propios zapatos, que lo perseguía, no se lo había permitido. Conversó de modo distendido con dos viejos que nunca habrían pasado de ser secretarios de algún secretario. Primero atendió los balbuceos de uno y luego, avisado, a los triviales comentarios que el otro dejaba colgados en el aire, graciosamente inconclusos. Salió a la parte de los ventanales que daban al mar o al lago. Rondar bañándose en la luz solar que filtraban las cortinas fue la tentación que lo empujó a dejar la mesa y revelar su vacuidad entre tantos paseantes divertidos.
Vio con asombro que la ciudad, es decir estas construcciones suntuosas, continuaba creciendo aún junto a los escollos y el pantano. Por su izquierda, desde donde durante horas había estado levantándose la brumosa presencia solar, al pie de una barranca verdosa que sostenía campos de golf, una serie de escollos pequeños, más parecidos a huevos de terracota puestos para entretener la vista que a verdaderos y audaces dientes de granito, asomaban del agua tranquila. Aquella presencia poco tenía de peligrosa. En este sector de la ciudad no había faro. No era necesitado. De este lado, a mediodía podría decirse, proliferaban, se agrupaban y disputaban el sitio colorido hoteles con pisos escalonados en terrazas al estilo del mejicano Legorreta en Ixtapa y Huatulco. El agua, quién sabe cómo, caía en cascadas por las paredes vidriadas y los balcones, y centenares de mujeres citadinas en mallas enterizas, absorbían la humedad y el sol con ahínco, dormitaban como focas satisfechas una junto a la otra, los pies de cada una junto a la cabeza de la siguiente, como baldosas intercaladas, contenidas pinceladas de óleo en un cuadro, hebras de colores en un tapiz.
Dio unos pasos noveles en su papel de espía; simuló disfrutar del balcón. Al acercarse a la extravagancia del espectáculo, advirtió que se trataba de una monumental pirámide azteca por cuyos peldaños y diversos volúmenes gradados descendían las aguas andinas y se tendían las mujeres.
De pronto estuvo a punto de pisar a una al empezar una caminata por lo que parecían mosaicos decorados. Estuvo a punto de pisarla en los brazos y hacer chirriar su piel tirante en las rodillas, en los dedos laxos adornados y hacer crujir su tersura tirante, antes de entender de qué se trataba. Las mallas enterizas de goma pintarrajeada y jaspeada les daban aspecto felino y parecían estar de última moda. En pleno furor. No tanto el insólito modo de asolearse y empaparse, imperturbables como ninfas. Todas aquellas mujeres parecían obligadas a llevar el cabello recogido en gorros de látex y proteger sus ojos con antiparras de natación. A la par de los torsos destacaban sus gruesos muslos de argentinas, todavía sin tostarse, relucientes como jabones, recubiertos de vaselinas protectoras. Las absorbía un ritual y parecía adormecerlas, contagioso. Eran felices, sin duda; a nadie le estaría permitido pensar lo contrario. A cada minuto grupos nuevos se sumaban ocupando los peldaños restantes, superiores, adonde accedían por bocas de pasillos internos. Era indigerible clasificar qué última moda regía para aquella escogida masa de carne.
Ante esta visión era que se apresuraban a apostarse los tres halcones de ropaje caqui. Aquí estaban rendidas a su descaro sus futuras esposas.
Calculó que éste sólo podía ser un sitio extranjero relleno de argentinos, fanatizados, insoportables. Habían asumido en plenitud un papel habitual y lo cumplían a ultranza. ¿Quiénes, fuera de argentinos y argentinas, podían fingir con tanta fidelidad y entusiasmo ser miembros de una colonia inglesa de ultramar? Entre las personas de mayor edad reconoció a unas cuantas que se desempeñaban como abogados, escribanos y médicos en su común ciudad. Ahora comprendía el porqué de su irrupción allí y su tedio redoblado. El más importante cirujano dedicado a la política lugareña se comportaba como dueño de casa y tomaba a su cargo el deber de lisonjear a la clientela. Recorría los grupos selectos, saludaba pipa en ristre, estrellas doradas, charlando con ellos sobre la situación sociopolítica del país y Occidente, y pronto obtenía sus sonrisas esperanzadas justo cuando un momentáneo apretón de manos y la frase provisoria le permitían deslizarse hacia otros semejantes necesitados de sus miramientos. Sin vacilaciones las damas demostraban adorar sus sienes canosas, su estatura moderada y confiable y sus modales impecables de cirujano retirado, merecidamente enriquecido. Los hombres le tocaban un codo a su compinche imprescindible. Lo miraban retirarse, bebían de sus copas sonriendo embelesados, combadas las cejas y las piernas envaradas, mientras mesa por medio recomenzaban los detalles de la reciprocidad mundana.
Sabía que allí el mundo estaba orgulloso de contarlo como anfitrión. A pesar de sentir hacia el médico tanto rechazo como hacia el resto, y a sumar tantos desacuerdos en su contra, se le volvía imposible enfrentarlo de igual modo que a cualquiera. Renegaba porque liderara también su disgusto. El médico apenas lo miró al margen de uno de sus periplos cercanos. Había atendido la agonía de su madre. Sabía que lo había identificado pero su mirada adecuada de prócer resbaló sobre su inadecuada figura almorzando justo allí, esas frugalidades económicas hervidas, en un rincón adonde llegaría un rayo de sol por casualidad en algún momento del amanecer siguiente, cuando él ya no estuviera. El florero junto a la panera se volvió algo anticuado y su rosa se irguió como una fantasmagoría. Nada de aquello estaba dispuesto para ser disfrutado por él. Se lo hacían notar a cada minuto, de seguro con mayor caridad luego de la indiferencia que le dedicara el anfitrión. Persistía entre ellos más que nada para resultar un insolente adecuadamente castigado. Los percibía encantados de desengañarlo.
Transfiguradas llegaban las risas desde el altísimo cielo raso de madera, oscuro y respetable. Carcomían sus orejas con su increíble variedad y afinación. Jamás llegaría a reír así. El humo de los puros se adormecía en las fibras y en los huecos desde pasadas reuniones decididamente aristocráticas, de cuando el cine todavía no atrapaba el interés de las veladas. Aquel era el espacio ideal para una complicidad total, abusiva. Empezaba por despistar, luego excomulgaba. Luego toleraba de dos o tres maneras oportunas.
Los sonidos de un piano comenzaron a dejarse oír. Luego, encimada, la voz de una cantante. Reconoció la letra y el título: `Somewhere a voice is calling’. No se resistió a la tentación de oírla completa. Atenuados, apagados los tibios aplausos, que no podían dejar de ser tibios, ambos profesionales arrancaron con `Home, Sweet Home’. Entonces se decidió a huir.
La chica de ajustado traje caqui sentada en su alto taburete de pino frente a la caja registradora, una copa de champaña con un pimpollo rojo dentro, lo miró de reojo al hacer tintinear la suma y cerrar su breve cuenta. Vio que la erupción del menosprecio le subía por el talle hasta izarle los hombros algo más de lo que ya estaban izados, y temblarle en la comisura izquierda. Pensó que tenía muchísimo derecho a sentirse estafada porque, aún cumpliendo su simple papel de trabajadora, su sobriedad inequívoca dependía de la munificencia de los caballeros. Por si no bastara con este cuadro, los tres mozos perrunos detrás de la barra comentaron su condición moral miserable de intruso desvergonzado que no debería hacer gala de su pobreza. Lustraban con vigor todo lo estático a su alcance, esperando la hora en que los atiborraran de pedidos.
En tanto, él evitaba cruzar miradas con cualquier ser viviente. No hubiera soportado la inquisitoria de un perro faldero. Podía percibir la condescendencia que lanzaban a su rostro las palmas tiesas en sus macetas junto a las cortinas rojizas, oscuras, dormitando en otra dimensión.
Lo embargó una tremenda confusión al pagar la pequeña suma de su consumición, que equivalía a casi todo el dinero contenido por sus bolsillos. Por cierto ¿qué hacía un pordiosero disfrutando gratuitamente un puesto entre el lujo y la delicadeza?
El mar o el lago parecían formar parte del decorado crepuscular de la terraza, donde los jóvenes de su misma edad ahora tomaban café y whisky, desprendido el primer botón de sus chaquetas.
Habían ondeado al pasar junto a él. Aquél era el detalle inolvidable; como si la visión perteneciera a una superficie que se voltea. Y se voltea y se voltea, como si lo encontrara ensimismado, hojeando una revista de páginas infinitas.
Al cubrirlos su agilidad habían curvado los últimos metros de la distancia hasta él; entre manteles bordados y ruedos que se sorprendían, sus voces y miradas levantadas también se habían curvado antes de superarlo.
Habían ondeado las aureolas de color omnipresente; habían ondeado sus cejas y mejillas cenicientas y sus brazos de goma industrial habían copiado las ondulaciones, colgados de sus miembros color caqui.
Habían ondulado como una bandera junto a él.
SIMÓN ESAIN, poeta y narrador argentino. Nació en Maipú, Provincia de Buenos Aires, en Agosto del 1945. Vive en Chascomús desde 1970. Realizó taller de escritura con Pablo Ingberg. Actualmente realiza taller de escritura con Héctor Isnardi. Durante 10 años editó la revista artesanal: «La silla tibia». Todos sus cuentos son inéditos.
Analecta Literaria
Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias.







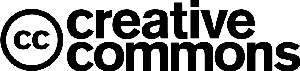

0 comentarios:
Publicar un comentario