Aproximación a cuatro ecuaciones
de «Cazadores en la nieve»
de Liliana Díaz Mindurry
Primera ecuación: MAL COMIENZO
0
Mal comienzo
Porque no era así
(ni es así):
La luna no alumbraba compasivamente el espectáculo
de los cazadores en la nieve de Brueghel,
como no alumbraba con la misma compasión el mal aliento
del sueño donde un campo blanco
seguía hasta el fin del mundo (si es que eso termina),
ni menos la ecuación que hacía un niño, del otro lado del
mundo, en su clase de matemáticas,
bajo alguna mirada descolorida de maestro
tan descolorida y ciega
como un cielo de invierno
descolorido y ciego
con cazadores que van a ninguna parte, abrigados por sus
perros flacos,
oscuros como ellos,
tan oscuros,
tan ciegos,
tan descoloridos,
como ellos.
Dije:
Porque no era así
porque no es así:
hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio,
que unos cazadores pintados,
que una tan calma mecánica de lo que se disuelve
de
lo
que
se
disuelve.
“Mal comienzo” es el primer poema (o el número 0) que abre el poemario “Cazadores en la nieve” de Liliana Díaz Mindurry. Lejos de ser un “mal comienzo”, este poema nos sitúa al inicio de un deambular incierto por el cuadro poético de Brueghel, o por el poemario pictórico de la poeta, un deambular trazado y habitado por una “ecuación” no resuelta, la ecuación de un niño, o la del mismo poeta, que viene a ser la del lector; una ecuación presente en todo el discurrir de los versos que nos esperan. Desde el primer momento, sentimos la impronta singular que caracteriza la poesía de Liliana Díaz Mindurry, una poesía de lo tangible e intangible a la vez, una poesía de lo incierto. Los primeros versos dan cuenta de ello: Porque no era así/ (ni es así)
El número cero con el que aparece numerado este primer poema, nos da una sensación de existencia y a la vez de inexistencia del mismo poema y también del cuadro de Brueghel o del poemario en el que acabamos de penetrar. ¿Existen esos “Cazadores en la nieve”? Los de Brueghel (avanzando de espaldas) y los de Liliana Díaz Mindurry (vistos desde un costado, un costado como una línea soñada de la que brotará su peculiar geometría). El cero como número que no cuenta o que cuenta la nada, como si la poeta escondiera estos versos bajo la nieve del paisaje que nos irá pintando. Hay aquí una invitación al lector a que disuelva la nieve que cubre las palabras, para adentrase en el paisaje tapado por una blancura sin fin, para adentrarse, quizás, en los enigmas de la ecuación, que planea sobre este libro, al igual que ese pájaro del cuadro en forma de equis, presente en otro poema: “Pájaro que planea el cuadro”.
El primer elemento que elige la poeta es la luna, y la nombra para decir que no alumbraba. Se podría añadir como en un eco de los primeros versos: (ni alumbra). Porque aquí se plantea ya un desfase de tiempos, el juego entre pasado (el cuadro que pinta Brueghel en 1565) y presente (el cuadro que mira la poeta en 2014 y también su propio poemario). Una luna ausente del cuadro de Brueghel, y ausente también del sueño, o viaje onírico de la poeta y por ende del lector. Ausente de cualquier mundo. Se diría que la luna es un ojo desprendido de lo humano, un ojo/astro a la vez capaz e incapaz de compasión. Quizás la luna esté presente, pero sin brillo, o sea sin compasión (como si la compasión fuera su brillo). No hay empatía de la luna con nuestros males. La naturaleza no se identifica con el hombre, su presencia por sí sola no aporta ninguna respuesta a ninguna ecuación. Otra vez aparece aquí el parpadeo perturbador y simultáneo, que nos ofrece Liliana Díaz Mindurry entre estar y no estar, ser y no ser, sentir y no sentir. Y con ello, nos enfrenta al misterio que domina el mundo, representado por este paisaje de blancura sin fin, (la nieve que se extiende más allá de esos Alpes que reproduce Brueghel, y también la nieve del sueño que cubre el mismo poemario), un mundo misterioso bajo una luz fría, verdosa y sin la calidez reconfortante de la compasión, ese sentimiento que podría alumbrar, desvelando quizás el misterio.
Con algo más de atrevimiento, se diría que esa luna es el ojo de Dios, un Dios intencionadamente ciego, o dormido, un Dios que no se compadece, que no alumbra y por lo tanto no permite ninguna revelación. Un Dios ajeno al espectáculo de los cazadores en la nieve de Brueghel, ajeno también al “sueño blanco” de la poeta. Y esa falta de brillo (o de compasión) produce un mal aliento, síntoma de una descomposición interna, de un malestar insalvable, que busca más allá de la realidad su salvación, y solo le queda indagar los paisajes del sueño o los paisajes del cuadro de Brueghel dentro del sueño, para encontrar una posible resolución a esa ecuación del niño. Liliana Díaz Mindurry, nos propone pues unirnos a esos “Cazadores en la nieve” descoloridos y ciegos, unirnos a ese espectáculo para intentar cazar con ella las palabras precisas que puedan satisfacer al niño, al poeta o al lector/espectador. Unos cazadores descoloridos y ciegos, producto quizás del sueño de un maestro descolorido y ciego como el mismo Brueghel, y que la mirada de la poeta revive ahora, poema tras poema, en un ejercicio iniciático que nos quiere conducir a ese “más” que le indicaba Hamlet a Horacio: hay más cosas en el cielo y la tierra, aún a sabiendas de que éste es un mal comienzo, porque no puede existir ningún “buen comienzo”.
Este poema cero nos introduce en el espectáculo, o sea el cuadro de Brueghel que da nombre al poemario. Si un espectáculo es una “cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles”, según reza la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española en su definición del término, entonces Liliana Díaz Mindurry, nos anuncia el oleaje que va a experimentar nuestro ánimo contemplando el cuadro y contemplando sus versos.
El cuadro “Cazadores en la nieve” de Brueghel, se nos presenta en este poema cero como un “maestro”, quizás ese mismo maestro que mira al niño/poeta/lector hacer su ecuación. Un maestro de mirada “descolorida y ciega”, parecida a la luna, una mirada que no alumbra, una mirada sin compasión. Porque ya nada en este cuadro, nada en este mundo parece tener compasión, nada se compadece de nada. Pero a pesar de ese mal comienzo, Liliana Díaz Mindurry entreabre su sueño, su paisaje que se extiende sin fin, como no tienen fin las palabras, el eco de las palabras. Es consciente de que el sueño tiene mal aliento, es decir, que participa de la miseria humana, de esa condición que comprende la descomposición, la pestilencia de la muerte, la pestilencia del mayor misterio al que se enfrenta el hombre. Pero el niño, en su inocencia, en su dimensión inmaculada y veraz, como la nieve del cuadro o la blancura de palabras que cubren el poemario, persigue la revelación de los colores, ver a través del manto de misterio, y por ello se sitúa del otro lado del mundo, en un pensamiento revertido, donde presta atención a “maestros”, que no tienen respuesta a su ecuación. Uno de esos maestros, de mirada descolorida y ciega, es Brueghel, del que se vale el niño (o la poeta) para “alumbrar” en vano su ecuación, porque desde el principio, desde este poema anterior al primero, sabemos que este espectáculo se produce en vano. La incógnita seguirá oscura. Sin embargo, aunque el cuadro de Brueghel también se disuelva en la mecánica del mundo, es un elemento que apunta a pensar que hay más cosas en el cielo y en la tierra y eso mismo justifica la existencia de “Cazadores en la nieve” (cuadro y poemario).
Y ese pensamiento, que compartimos con Hamlet, nos impulsa a seguir leyendo, con la esperanza de encontrar una revelación, nos impulsa a tener fe en el maestro (el pintor o la poeta), por muy descolorido y ciego que sea, aún a riesgo de perder la apuesta que representa esa fe.
El goteo (gráfico) del final del poema, que emula la disolución, así como la repetición de lo que se disuelve, producen una sensación hipnótica en la que fluimos, sintiendo nuestra propia disolución, receptivos a la disolución de los versos a los que nos aboca la poeta, como si sus palabras fueran nieve que se funde al calor de nuestra lectura, con amenaza o promesa de disolución/revelación.
Porque lo que se disuelve, obedeciendo a una calma mecánica, a una ley sempiterna, una mecánica se diría que estática, por esa calidad de eternidad que da la repetición, puede dejar al descubierto aquello que cubría, como lo hace la nieve. Aunque deje al descubierto la mentira, esa mentira que en el poema “Tercer cazador”, tiene sabor a fresas escondidas bajo la nieve. ¿Será ese algo más una mentira? El poemario “Cazadores en la nieve” nos propone ser testigos de una disolución, la disolución que propicia la mirada en forma de palabras del poeta. Quizás tras esa disolución, nos espere alguna respuesta a la ecuación del niño, a la ecuación de todo hombre preso del misterio de la existencia.
Falta la compasión de la luna para despojar a estos cazadores (el niño también va a la caza de lo incógnito) de su oscuridad, de su ceguera, del cansancio de la caza. Ni los perros, esos animales a su imagen y semejanza que le da su condición de cazadores, pudieron aportarles la presa deseada… vuelven a casa, al refugio cotidiano, envueltos en el sudario de su “bestialidad”, de su ignorancia. Vuelven a su infierno de hielo.
Segunda ecuación: HOMBRE AL COSTADO DE LA NIEVE
I
Hombre al costado de la nieve
Con mucho frío y negro en el cuadro de Brueghel
o en otro tiempo de una ciudad cálida,
tal vez dormido sobre trapos,
en la calles crudas, escondido detrás de un edificio,
como bestia asustada,
conocedor de todas las intemperies,
bajo cualquier luz aceitosa,
ese,
una figura cualquiera de una calle cualquiera, de una ciudad
cualquiera,
en un sistema cualquiera, de tantos sistemas concebibles,
se clava tranquilo en la mentira
del mundo.
(O es negro y frío en el cuadro de Brueghel)
No sabe de gramáticas,
ni malentendidos ni ambigüedades o metáforas de la metáfora,
feroz e idiota en su país de inventos.
No sabe maquinar conjurar ni extender manteles deslumbrantes,
ni colgar de la negrura del cielo ninguna araña
de Versailles.
A la manera de los peces vive la hondura del instante,
Y cuando reviente en su cama entre parientes o en las camas
de hospital o adentro de las cavernas de la calle
o bajo el frío de un cuadro sin misericordia,
los ojos se le volverán piedritas lisas,
y también
el asco de las palabras, aún no nacidas
pero por fin,
muertas del todo.
Este “Hombre al costado de la nieve”, o más bien esta “figura cualquiera de una calle cualquiera, de una ciudad/ cualquiera,/ en un sistema cualquiera, de tantos sistemas concebibles”, que no deja ninguna duda sobre el carácter aleatorio y común a la vez de cualquier individuo en cualquier parte del mundo, o incluso, fuera del mundo (basta con que el lugar o el sistema se pueda concebir) del personaje que describe Liliana Díaz Mindurry en el primer poema de “Cazadores en la nieve”, (su poemario) o ese “negro y frío” (del cuadro de Brueghel), presente en todos los personajes que pueblan el cuadro, representa a la propia poeta o también al lector/espectador a los que sitúa al lado de la nieve, a un costado del misterio que simboliza la nieve del cuadro, o la nieve de palabras de esta colección de poemas, en definitiva “al lado del mundo”.
La poeta, a través de un personaje bestial “cualquiera”, nos despoja la mirada y nos convierte en mendigos, en idiotas, en un inocente herido por “todas las intemperies”, “escondido” y “asustado”, “tal vez dormido sobre trapos”. Su destino solitario, (o nuestro destino), es morir en sintonía con la “bestialidad” que lo define, haciendo que la percepción directa, “cruda” del mundo, se vuelva mineral (piedritas lisas) como mineral es la muerte, que convierte lo orgánico en carbono y calcio. La muerte como una visión pulida (desgastada) por las imágenes del mundo que el animal, o el mendigo del poema, ha ido integrando de forma directa, sin filtro, sin posterior elaboración (o cocción, de ahí lo “crudo” de las calles). Unos ojos que llevan sepultada la posible “palabra”, y con ella, la promesa de resolución de la “x” formulada. Las palabras en los ojos, como un “asco”, no nacidas y que nunca nacerán, porque están muertas, sepultadas en lo mineral y con ellas también, sepultada cualquier repuesta. El hecho de que algo no nacido (las palabras) pueda morir, alude no ya a la palabra como cuerpo real, sino a su promesa o posibilidad, dada por perdida, como una esperanza muerta. Sin duda, la poeta expresa aquí, su grado extremo de escepticismo respecto del material de su arte. A través de este “hombre al costado de la nieve”, hace “tabula rasa” de cualquier aporte humano, siempre construido con palabras, o sea con mentiras. Nos deja negros y fríos. Ese es el punto de partida.
Sin embargo, la poeta prosigue su empresa de penetrar en la nieve, en el misterio, y desde la propia existencia animal, la más primaria, que subyace en cada uno de nosotros, nos impulsa a extraer palabras, palabras de revelación que quizás habrá que exhumar o resucitar de las “piedras lisas” de cualquier mirada. Porque se trata aquí de poesía, y por lo tanto de palabra reveladora, aquella que se esconde en lo mineral, en ese “negro y frío” del cuadro de Brueghel, o que yace inexistente en la nada, en la blancura de la nieve quizás. La palabra como esperanza, al fin y al cabo. Este hombre bestial, viene a ser un “mendigo de la revelación”, que no tiene ni tan siquiera vocación de cazador, que podría ser el perro de esos cazadores del cuadro de Brueghel, o el perro, reflejo del mismo poeta, que le ayuda a apresar las palabras. Liliana Díaz Mindurry nos lo presenta semejante a una bestia, o a un “pez”, es decir, sin voluntad deliberada o estratégica, simplemente respondiendo a las funciones básicas de un organismo vivo, sin necesidad de plantearse ninguna ecuación más allá de encontrar unos trapos donde dormir; “vive la hondura del instante”, sin noción ni consciencia de tiempo o de espacio. Liliana Díaz Mindurry nos quiere, al igual que este hombre que nos pinta, apartados de los artificios del pensamiento, sin tan siquiera nociones de gramática, esa gramática que estructura y posibilita formular preguntas y luego respuestas, respuestas cada vez más elaboradas, cada vez más complejas, hasta dejar de significar. Palabras que fraguan el “malentendido” a base de torcerse en busca de expresar lo que no tiene nombre. Las “ambigüedades o metáforas de la metáfora” tan propias de la poesía, de la técnica poética no podrán descubrir lo indecible, el silencio es la respuesta, la única posible. La violencia del silencio. El poeta, el verdadero poeta, no tiene más camino que seguir en “su país de inventos” feroz e idiota, porque de esa condición podría surgir la brizna de presa buscada. Solo tras olvidar la técnica, olvidar los vocablos, desde la pureza del medium, o desde la bestialidad de este mendigo, podría seguir siendo poeta. Sin embargo las preguntan no varían, siguen siendo las mismas preguntas que plantea ese niño solitario del otro lado del mundo, presente en todo el poemario, como un pequeño fantasma con el que nos identificamos.
Esta figura sin nombre, “una figura cualquiera”, “se clava tranquilo en la mentira del mundo”. Al estar apartado de la “luz de las arañas”, esa luz artificial que brilla en los palacios, en los lugares más selectos del ser humano, dónde, se supone, reside lo mejor de su producción mental o espiritual o también mundana, incluida la sabiduría que debería poder dilucidar todas las ecuaciones, esa ignorancia absoluta, le permite sentirse tranquilo, inserto como un clavo en la mentira del mundo, porque toda apariencia y el mundo perceptible no deja de ser una apariencia, es una mentira. Por otra parte, podemos reparar en el término “araña” que además de lámpara tiene el significado del insecto que suele provocar fobia, como si esa luz de los palacios, pudiera producir la fobia o quizás ese “asco de las palabras” que aparece en el poema. Como si las palabras fueran arañas, insectos o pequeñas lámparas que alumbran con mentiras el mundo y sólo son capaces de producir “asco” y “mal aliento”, un mal aliento nacido de la descomposición de las palabras, de la podredumbre del lenguaje.
La muerte de las palabras contenida en este “hombre al costado de la nieve”, este hombre que no tiene cabida en el mundo, que no es ni cazador, ni presa, es la muerte de las palabras de la poeta. En este poema, en efecto, se despoja de su herramienta, de su medio de expresión, en una voluntad de acercamiento originario a esa “nieve”, a la blancura, al misterio, a lo infinito o quizás simplemente a las piedritas lisas de la mirada del mendigo moribundo. En todo caso, hay un acercamiento sin la contaminación del propio lenguaje a esas preguntas primordiales que encarna el niño del poema cero anterior.
Este ser, que representa a la misma poeta y con el que nos vamos identificando, está, por lo tanto, alejado de las escenografías de la mentira, del “espectáculo de los cazadores en la nieve” como representación del mundo, y por eso se encuentra al lado, “al costado” sin vínculo con ninguno de sus elementos. La poeta está apartada del manejo de los conceptos de tiempo o de espacio, y por lo tanto de todos los demás conceptos humanos que derivan de estos. En efecto, al vivir la hondura del instante, y al estar en cualquier sitio, su relación con el tiempo o el espacio está desprovista de consciencia. Y sin tiempo y sin espacio no existe ninguna certeza, ni tampoco la certeza de existir, certeza de la que carece este mendigo, de la que empezamos a carecer nosotros como lectores.
“No sabe maquinar conjurar”, desde su simplicidad animal, no sabe urdir, ni tramar nada de forma oculta o artificial, ni sabe invocar a los espíritus o lo sobrenatural usando esa mezcla de magia y oración, que compone los conjuros. Tampoco sabe “extender manteles deslumbrantes”, unos manteles que nos recuerdan el manto blanco de la nieve del cuadro de Brueghel, o que nos remiten a la blancura nevada del sueño de la poeta, o sea a este mismo poemario. Al no extender manteles, no puede cubrir el mundo, ocultar la naturaleza de lo que sustenta la existencia, propiciando un deslumbramiento artificial sobre el que cualquier maestro podría disponer su saber o su mesa: con sus correspondientes platos, cubiertos y también alimentos. Cada maestro “descolorido y ciego” nos ofrece su propio menú, como Brueghel que despliega sus elementos: cazadores, perros, casas, mujeres, patinadores, pájaros, etc… de los que dará mayor cuenta la poeta en la segunda parte del poemario, llamada “Allí”, cuando entre en el cuadro, para dejar de estar a su lado, al costado del mundo. Liliana Díaz Mindurry extiende ella también su mantel pero lo hace a su manera, negándolo por medio del mendigo. La poeta parte del origen anterior a las palabras, retira el mantel de la mentira deslumbrante, retira el lenguaje, y nos despoja de cualquier atributo humano para poder penetrar en esas “piedritas lisas” de su mirada, porque ella misma es la que está como dormida sobre unos trapos, la que poetiza porque olvidó los artificios del lenguaje, y ahora, su expresión puede ser mineral, tan mineral e imposible como la muerte que nos aguarda a todos, porque ese fin esperado ese “reventar” en cualquier lugar, humano como unas “camas de hospital”, o en cualquier guarida animal, como las “cavernas de la calle” es lo que nos mueve a seguir leyendo, a confiar en su arte, y comernos el menú que nos propone, usando sus harapos como mantel.
“Hombre al costado de la nieve” es el único con capacidad para penetrar el cuadro de Brueghel, es el único que puede apresar las respuestas en esa oscuridad fría, porque su condición feroz e idiota le permite cazar verdades en las redes de la poesía, posiblemente él, ese mendigo, encane la poesía, la única vía de aproximación a las ecuaciones del niño.
Tercera ecuación: MUNDO DE NOVENO CÍRCULO
II
Mundo de noveno círculo
Un mundo de cristales de hielo al costado de un cuadro (el
que sabemos).
O hielos masticados con furia entre sorbos de whisky,
un cigarrillo y un narcótico,
mientras el rectángulo de la pared se traga las últimas estrellas,
y las últimas bestias corren entre luces encendidas,
mientras hay olor a despedida, a cocheras con automóviles
dormidos y sin dueño,
a soledad de una pastilla,
para suprimir el universo.
Mientras lo que tiene que pasar, pasa, en el claro del pueblo,
en el claro de la ciudad, en el claro del mundo,
mientras el mundo se separa del ojo.
Mientras el pensamiento es un orden que jamás ocurre.
Y las playas ladran cada noche,
apenas.
Mientras en los zaguanes los insectos corren veloces debajo de
puertas y ventanas.
Mientras los perros van a su destino de cacería en el hielo.
Mientras alguien pregunta la hora como si fuera posible saber
algo.
Mentira.
no es un mundo.
Y aunque parezca suceder
nada sucede.
Las tijeras se comen cada lugar secreto,
cada nombre.
El título de este tercer poema de “Cazadores en la nieve” de Liliana Díaz Mindurry, remite al noveno (y último) círculo del infierno de Dante, que resulta ser un “infierno de hielo” donde los más pecadores (los que traicionan a los que confían en ellos) quedan atrapados en el hielo. ¿Será este cuadro de Brueghel una representación de este noveno círculo de Dante? ¿Habrá pintado Brueghel el fin (o el confín) de los infiernos? ¿Estará él mismo atrapado en el hielo de su cuadro, expiando su culpa? ¿Está Brueghel en el infierno?
Pero este infierno de frio y oscuridad, de tiempo congelado, de continuidad blanca, con rasgos de alegoría de “regreso a casa de unos cazadores”, tiene rostro familiar, el rostro de una escena cotidiana de invierno, recreada por Brueghel para representar un reflejo de su infierno. Un reflejo que a su vez se apoya en el reflejo que nos dejó Dante de su propia visión del infierno, en particular la del infierno del noveno círculo, donde el pecador se queda atrapado en el hielo.
Sólo es un cuadro que cuelga, recostado a la pared del mundo que habitamos, sólo reproduce un lugar de otro tiempo, de otro mundo quizás, un infierno disfrazado de pureza, de blancura, de vida cotidiana inocua, que sigue su curso más allá del cuadro, más allá de ese momento fijado en el cuadro, más allá de esa congelación, más allá de nosotros, un lugar suspendido en el tiempo, como por arte de magia, pero que quizás entrando en el cuadro, entrando en el “infierno de Brueghel”, vuelva a retomar la vida a partir de ese instante fijado, congelado.
“Cazadores en la nieve” representa el infierno del poeta, o el infierno del creador, el infierno de los maestros ciegos, los que se saben traidores porque hacen que ven, cuando se saben ciegos, y engañan a los “niños” que confían en ellos. Saben que sus palabras, sus creaciones no resuelven ninguna ecuación.
El propio poema que leemos, es un mundo de cristales de hielo, un cuadro titulado “Mundo de noveno círculo”, un fragmento del fresco que constituye esta colección de poemas, que lleva el mismo título que el cuadro de Brueghel. Porque la salvación del infierno consiste siempre en lo mismo: seguir cazando en la nieve, en el frio, en la muerte.
La creación imita a la creación, versa sobre otra creación, intenta transcender una creación anterior a ella, pero en realidad no crea nada, repite lo mismo en una variación que como mucho, nos acerca algo más, o con otra mirada, a la meta perseguida, pero sólo puede dar cuenta de lo visible, por mucho que se acerque al borde de lo invisible. La condición humana aboca al hombre a enfrentarse siempre con el misterio. Y el creador vuelve a repetir el mismo ritual, el ritual de la disposición de un orden que le permita eludir su infierno, serenar su locura, sentir que puede conquistar el misterio, extraerse la locura del infierno que le habita y congelarla en significados, significados cada vez más triturados, masticados, más diseccionados, manipulados hasta el borde del suicidio.
El mundo de cristales de hielo del creador o sea su propia mente, se pone, se coloca o es colocado al costado de un cuadro (en este caso “Cazadores en la nieve” de Brueghel) al costado de otra creación, colocada a su vez al costado de una creación anterior. Y de la mano de la poeta, (o del mendigo del poema anterior), de la mano de este otro creador, que descubrimos al filo de su obra, el lector se coloca también al costado del cuadro.
Esa persona que se apresta a adentrarnos en el cuadro de Brueghel, con la temeridad sonámbula propia del poeta, ese “semejante a nosotros” está a punto de ruptura, a punto de rendición. Ya no le sostiene ninguna línea, mastica fragmentos de infierno (cristales de hielo), intentando enfriar la locura, fragmentando fragmentos con la furia que brota de su propia locura, hasta desmenuzarlos, hasta sentir los trozos de infierno disolverse en su boca, anestesiando o al menos transmutando su sufrimiento y su impotencia, con sustancias psicotrópicas (whisky, cigarrillos y narcóticos), convertidas en armas que aún le protegen de la aniquilación.
El rectángulo de la pared viene a ser la ventana y también el marco (marco de un cuadro y puede que ese cuadro sea “Cazadores en la nieve”, pero no el de Brueghel, sino el de Liliana Díaz Mindurry, o sea este poemario). Y vemos el mundo de la poeta como una representación que discurre y se disuelve por ese rectángulo. Un mundo sórdido que ya agotó cualquier atisbo de razón, que ya se tragó todas las estrellas. Ya no quedan asideros (estrellas) para posibles respuestas. Un rectángulo, un agujero negro que amenaza con tragarse al morador de esas cuatro paredes que aún lo cobijan (cómo sí él también fuera una “estrella”, una luz por descifrar a través de sus fragmentos de infierno, un infierno al borde de la muerte, con olor a despedida, un olor a muerte).
Las últimas bestias, esas que corren entre luces encendidas, son aquellas que han resistido, que han sobrevivido a todas las cacerías, las que sobreviven en el hielo. Su impulso de vida (un impulso ciego), las hace correr en un intento de escapar de la amenaza de ser convertidas ellas mismas en hielo, en muerte. Son las bestias que habitan el morador/poeta, las “bestias” que agitan su infierno, que escapan como palabras quizás borrachas, quizás narcotizadas, bajo luces encendidas, luces como artificio simulador de luz natural (o verdadera), luces sustitutas de las estrellas que ya no alumbran, de la luna, ausente del cuadro de Brueghel y que ya no baña a ningún mortal (ni al mundo) con su compasión. La luna como el consuelo de algún orden explicable, de algún “lugar secreto” dónde situarse sin enloquecer, una respuesta en sintonía con el orden aparente del cosmos, del que es el ejemplar visible y quizás puede dar cuenta de él. En contraposición: la luz artificial de la mente, que pretende investigar con focos, instrumentos inventados y creados para ahuyentar la noche, o el caos, para mantener el caos tras los cristales de ese rectángulo devorador que amenaza con tragarse la vida y la razón de ese ser, que también corre como una bestia, como una última palabra, como si estuviera hecho de palabras.
Las luces encendidas remiten a los maestros ciegos, remiten al propio cuadro de Brueghel que cuelga de la pared, como un calco del infierno del mundo, como una ventana por la que asomarse, con la esperanza de encontrar la luz de las estrellas, la luz de la luna y por fin la compasión, la sanación del tormento, la rendición de la “furia”. Y ese “rectángulo” (la ventana/cuadro de Brueghel) es impenetrable, inexplicable por esa luz artificial, que suplanta a la natural, ya tragada por la noche.
Una luz “artificial” que aportan los pensadores y los artistas (el conocimiento humano) vista cómo elaboraciones fragmentadas, como cristales de hielo, que también se “mastican” con el anhelo de exprimirles alguna revelación. El conocimiento como sombra de las “estrellas”. El cuarto como habitáculo de la mente del hombre, como barricada frente al caos, dónde intenta orientarse a la luz de otras mentes, que le precedieron, que sin duda sintieron esa misma locura, ese mismo infierno aniquilador, que nos transmite la poeta con ese personaje alcoholizado, narcotizado, acorralado, que al igual que cualquier ser humano, alberga por su propia condición, el espanto de su existencia vaciada de cualquier “mapa celeste”, haciendo de él un “ciego”, un ciego que se desplaza tanteando las sombras, buscando resplandores implantados en su mente por “maestros ciegos” al igual que él.
El cielo contiene una cartografía, unas constelaciones ordenadas, unas rutas trazadas visibles en la oscuridad de la noche pero que nadie aún supo leer, ni el mismo Brueghel en su empeño de “cazar” las reglas de la “mecánica del mundo”, con el espejismo de un empeño imposible, que acabó en esta plasmación interrumpida y estática, que es el cuadro “Cazadores en la nieve”. Porque este cuadro, que tenemos a nuestro costado, sobre el que aún no hemos detenido la mirada, vendría a ser la fijación material de la rendición de Brueghel, atrapado en el último infierno de hielo (en el noveno círculo de “su mundo”). Esa rendición es el filtro que nos propone Liliana Díaz Mindurry, la ventana a la que asomarse, en la que adentrarse para orientarnos quizás mejor en el “cosmos” en busca de la equis oculta u ocultada de la ecuación del niño, pero en todo caso inaccesible.
Aún existe esta última ventana (el cuadro) para huir del olor a despedida (el olor a muerte), una ventana dónde el tiempo congelado ya no es muerte sino eternidad, pues el olor no goza de eternidad, al igual que la eternidad no goza de olor; como los demás sentidos, es un apéndice generado por la “mecánica del mundo”, atributos de una jaula de carne y nervios de la que no se puede escapar, abocados a la podredumbre, a la descomposición, a la desintegración. Los sentidos serían un “mecanismo ciego”, ¿esclavo de algún “amo”, de algún “orden”? La condición humana en tanto que esclava de unos designios inalcanzables. La condición humana agotando sus fuerzas para desentrañar esos designios, ¿conocer al “amo” o al “orden” cómo última esperanza de salvación?
Con el olor a cocheras con automóviles dormidos y sin dueños, a la vez que nos describe la ciudad detenida en la noche, Liliana Díaz Mindurry, nos aboca a otra interpretación, porque son los automóviles, son las máquinas las que duermen y se quedan solas, huérfanas de cualquier dueño, a semejanza del hombre, otra máquina (biológica) sin dueño o sin Dios. Ya no tenemos la capacidad de ser vehículos de ningún viaje. El mundo se quedó sin estrellas, no hay rutas, no hay cartografías que lleven a ningún lugar más allá del “infierno”. Los vehículos del hombre, o el propio hombre como vehículo, ya sin propósito, ya sin destino, “duermen” en ese “mundo de los olores”, en cocheras, es decir en unos espacios de conocimientos “aparcados”, y que desprenden olor (el olor de la secreción humana). Ningún viaje, con garantía de alcanzar el destino correcto, es posible, ninguna mente jamás pudo (¿ni podrá?) crear el “automóvil” apropiado para emprender el único viaje con sentido, aquel que resuelve la “ecuación del niño”.
¿Brueghel, o mejor dicho su cuadro, también es un automóvil dormido que se ofrece al lector para que se adueñe de él, para que lo despierte y así despertar y recorrer el deseado sentido, alcanzar el final del anhelo desquiciante, disfrutar de la revelación? En todo caso, Liliana Díaz Mindurry está invitando al lector a emprender un viaje, el suyo. Se ha puesto al volante de ese vehículo que nos dejó Brueghel en la cochera del mundo: “Cazadores en la nieve” y que ahora es su única, su última ventana.
Para escapar del “olor”, escapar de los sentidos que vehiculan tormento, escapar del sinsentido inherente a la vida, solo hay una salida y esa salida es la muerte. La muerte “suprime el universo”, y sin universo, desaparece el dolor, desaparece cualquier pregunta, pero también desaparece cualquier respuesta. Hay otra forma de escapar del “olor” y la amenaza de muerte: el sueño. La pastilla, la blancura de la pastilla, como la blancura de la nieve del cuadro de Brueghel, esa pastilla que induce el sueño, es la última esperanza de paz, y quizás de respuesta enterrada en esa paz caótica, en ese sueño blanco de palabras que es la poesía.
A continuación Liliana Díaz Mindurry nos coloca al otro lado de la frontera, en otro modo de percepción deducida de una supresión imaginada del mundo, en la dimensión de lo onírico. Como si después de suprimirse (o lo que es lo mismo, de suprimir el universo), la mecánica del mundo siguiera su curso al margen del poeta (o del lector que entra también en el sueño). Escapamos pues de nuestra existencia humana y consciente de su desamparo, escapamos de esa implacable “producción” de acontecimientos propia del hombre, visibles en los “claros”. Unos claros que ocurren en cualquier dimensión, desde el pueblo (lo más cercano y familiar), pasando por la ciudad (con su escala desproporcionada), hasta el claro del mundo, un “lugar” que demanda la capacidad de percibir otra dimensión para ser vislumbrado. Y desde esa perspectiva casi celestial, desprendida del ojo humano, como si fuéramos la misma luna, aclaramos en sueños un trozo de mundo, producimos un claro. Quizás “Cazadores en la nieve” (tanto el cuadro como el poemario), sea una representación de ese claro del mundo, un claro en el que entramos desde “otros sentidos”.
Los sentidos (cuando no están dormidos) son meros sensores del mundo, y sólo sirven para deambular a ciegas, sin apenas tropezar. El pensamiento que alumbran sólo permite el orden necesario a la supervivencia, la planificación de una estrategia pensada para sobrevivir, una ilusión de dominio sobre su destino. Se trata siempre de un orden inestable, incompleto, parcial, que no puede ocurrir porque no contiene todos los elementos que posibilitan la ocurrencia, son fórmulas inevitablemente equivocadas y sin aplicación efectiva. El orden en todo caso existe al margen del hombre, el orden prescinde del componente humano. Esa no ocurrencia del pensamiento, esa negación del poder del hombre sobre el mundo, le devuelve la voz del sueño, esa voz apenas perceptible de las “playas” en forma de ladrido, yo diría que la propia voz de la poeta situada en la frontera, en esa franja que separa el borde de la tierra, (lo habitable, lo “firme”) de lo insondable (el océano, lo abismal), produciendo un “ladrido ensordecido”, esa playa como el “lugar secreto” de la poesía.
Vemos aquí al perro como animal a medio camino entre la “bestia” o lo “salvaje”, aquello inmerso e inseparable de la mecánica de la naturaleza, y el hombre, con su pulimiento “civilizado” sustentado en su facultad de elaboración de esquemas sofisticados, tan sofisticados cómo se lo permite su inteligencia. El perro como criatura domesticada, apta para acompañar al hombre, moldeada en el borde, en la frontera también de una “playa”, la franja que separa la percepción directa de un animal y por lo tanto es componente del mundo, de la percepción indirecta del hombre (la percepción civilizada). Quizás ese sea el único lugar (la playa, el perro) desde donde se pueda “ladrar” (expresar las preguntas). El lugar de la inocencia del niño “ladrando su necesidad de respuestas”, como medio para convocar aquello que resuelva su “ecuación”.
La playa, convertida en perro ladrando, remite al mendigo del poema anterior. El ladrido cómo súplica de una limosna, una limosna de entendimiento, de orden, de sentido, una súplica repetida cada noche, como una letanía lanzada a la oscuridad, con la esperanza irreductible de romper el silencio del mundo, la esperanza de salvarse del “absurdo” que impregna la condición humana. Una súplica que se origina, no ya en el hombre, no ya en el “perro” (como reflejo más originario del hombre) sino en la playa, en lo mineral encarnado en esas piedritas lisas en las que se convierten los ojos del “Hombre al costado de la nieve” cuando revienta y muere. Liliana Díaz Mindurry va más allá del niño de la ecuación de su poema cero: “Mal comienzo” y plantea que el mismo mundo requiere respuestas, requiere la consciencia de su orden, de sus leyes. Es como si “la implacable mecánica” generara una conciencia que inquiere el sentido de su existencia, un mundo inhumano (o ajeno a lo humano) que la poeta encarna en el niño, o en el mendigo. La voz del mundo, recogida en el ladrido de la playa, en el decir alejado de gramáticas o de metáforas de metáforas del mendigo, es la protoexistencia de la “palabra” apenas audible, la palabra por nacer, la palabra como único puente posible, inteligible, entre el hombre y el universo, en definitiva, la palabra feroz e idiota de la poeta, pero la única que puede revelar, al igual que solo la palabra de Dios (de existir) podría revelar.
El “juego” de dimensiones, que presenta Liliana Díaz Mindurry en esos “claros” que menta, un juego de alejamientos, en una tentativa de mantener la perspectiva hasta el límite de lo concebible, de lo mensurable, y de cruzar ese límite para penetrar en la desmesura, en lo no medible, en una dimensión “separada del ojo”, casi divina, lo emplea aquí la poeta en sentido contrario, yendo del “ladrido de la playa” (la voz de la naturaleza misma, del mundo o sea de lo inmenso) a la pequeñez del insecto que se escabulle por debajo de cualquier puerta o ventana. Estos insectos son insectos como pensamientos, como inscripciones vivas codificadas, como jeroglíficos imposibles de unificar, porque faltan palabras o sea insectos. Y ese desplazamiento veloz de los insectos ocurre en los zaguanes, unos espacios que asemejo a las playas de antes, como franjas fronterizas entre el mundo exterior, tragado en la negrura de la noche, despojado de estrellas, y el mundo interior del ser humano (ese interior que habita, su verdadero “hogar”). Los zaguanes como posibles “lugares secretos”. En esa franja, en ese borde que lo rodea, donde le es posible aprehender el mundo, incluso “cultivarlo”, ese territorio aún más cercano que el “pueblo”, ya que no es compartido de forma social, sino individual (el zaguán como frontera entre lo mío y lo de los otros), ahí dónde llegan también los resplandores de los “claros” como acontecimientos “cazados”, como presas que alimentarán y condicionarán el metabolismo de su pensamiento, el discurrir de su mente, en esa franja, digo, circulan los insectos, velozmente, sin concierto, colándose como intrusos, como si fueran proyecciones crípticas de esos “resplandores” de los “claros”. Pensamientos como trozos de materia viva, como electrones expulsados por los átomos de espejismos, que penetran los átomos de la propia mente, como huéspedes indeseados que traspasan las trincheras del orden, de la calidez cómoda o acomodada levantada alrededor del hogar, y que circulan por él con libertad apresurada. Las puertas y ventanas serían metáforas de los sentidos, como vías de comunicación y de interacción con el mundo. Puertas y ventanas, que aún cerradas no pueden garantizar la separación del mundo, el autismo total, la muerte o lo que la sustituya. La condición humana es también convivir con esos insectos y en ese ejercicio de convivencia intentar acoplarlos, ordenarlos, domesticarlos. Un ejercicio colosal de convertir los insectos en cadáveres, en palabras muertas antes de nacer, en palabras nacidas de disecciones apremiantes, del ritual de una legítima defensa que aborta el acoplamiento de los fragmentos, que desgarra la trama antes de que los hilos estén tramados.
Cada poeta (o cada hombre) tiene sus propios “insectos”, cada uno presenta al mundo la configuración de su masacre, las singularidades de sus “presas” doblegadas en forma de articulación más o menos inteligible: fonemas consensuados, como gritos de insectos, domesticados en la horma de gramáticas, para emitir el canto de un coro sordo, enloquecedor, bajo apariencia de armonía. Resplandores de voces que a su vez provocarán resplandores en otros zaguanes, en un juego infinito de espejos, que llenan el mundo de insectos. Insectos mutados, retorcidos, presentados de costado, o panza arriba, según el criterio instaurado en el hogar de cada poeta, probando disposiciones, combinaciones imposibles, con el afán de que hablen a través de la proximidad de sus cadáveres, finalmente resucitados por cualquier lector que los entienda o no los entienda.
Y mientras sucede todo esto, todo este desconcierto, los “perros”, otra vez los perros, “van a su destino de cacería en el hielo”. La mente del hombre, en su actitud canina sigue cumpliendo con su destino: cazar, pero a diferencia de cualquier cazador, que sale a cazar con su perro en “época de caza”, cuando sabe que la naturaleza será propicia y le ofrecerá su abundancia como posibles presas, la mente de los cazadores de Brueghel, o la mente del poeta, caza en el hielo, en el infierno del hielo de este “noveno círculo” dantesco, caza en la desolación, en la nada. Los creadores/cazadores salen de caza al “campo del infierno helado” y se convierten en seres mitológicos (mitad hombre, mitad animal). El poeta, el artista, se convierte en un dios de la caza que nos ofrece sus presas como interpretaciones, donde quizás se escondan certezas, como la certeza del rostro de Dios, si es que Dios es esa equis incógnita tan perseguida siempre.
La interpretación del mundo que nos ha legado Brueghel en este cuadro, y más aún la interpretación del mundo que representa este mismo cuadro que nos pinta la voz de la poeta, quizás comprenda las claves de la única interpretación posible. Unas claves sepultadas bajo un manto de nieve, apresadas en el hielo inalterable de un paisaje pintado, en una escena en apariencia anodina: unos cazadores volviendo al pueblo o al hogar tras una jornada de caza. Nada llamativo, si no fuera por la excepcional belleza del cuadro. Una belleza conseguida mediante la congelación, la detención en el tiempo del momento justo, el equilibrio perfecto que sólo puede contener geometrías vertebradoras, cálculos precisos, factura experta, excepcional y por lo tanto sabia. Unas claves cuya posible existencia, ya presentimos en los versos de Liliana Díaz Mindurry, unos versos como cazados también en el hielo, ese hielo que nos dejaron los maestros descoloridos y ciegos como Brueghel, pero también cazados en su propio infierno de hielo triturado.
Mientras tanto, “alguien pregunta la hora”, pregunta por las coordenadas que le sitúan en el tiempo, la hora cómo única referencia necesaria y suficiente para seguir avanzando en un continuo ilusorio, para seguir participando de un mundo del que nada se sabe. Un mundo que, en última instancia, pudiera no existir, un objeto de conocimiento que niega el conocimiento o en todo caso que sólo posibilita la duda, la incertidumbre. Nada se puede saber. Y así lo expresa Liliana Díaz Mindurry en los dos versos siguientes: “Mentira./ no es un mundo”.
No se puede saber nada, porque todo es mentira. Las aproximaciones a la verdad o a las ecuaciones del niño, siguen siendo mentiras. El campo de estudio, de investigación: el propio mundo, no es un mundo. Nada sucede, aunque parezca suceder, nada es tangible aunque se pueda tocar. Volvemos al concepto de “disolución” del poema que abre este libro, “Mal comienzo”.
El poema acaba con estos versos: “Las tijeras se comen cada lugar secreto,/ cada nombre”. Las tijeras como instrumento humano, como prolongación de la mente humana, con función pragmática de incidencia sobre la materia, que “come” los lugares secretos, y por lo tanto los hace desaparecer y los transforma en excremento. Los lugares secretos vienen a ser las palabras, como si los secretos residieran en las palabras, que se comen como un alimento cualquiera, o que se leen para ser digeridas en un proceso de digestión mental y terminan siendo excrementos.
Las tijeras como el instrumento del sastre y el sastre como metáfora del poder. Liliana Díaz Mindurry nos presenta el mundo como si éste fuera una tela con la cual el hombre quisiera vestirse, como si los “resplandores de los claros que llegan a su zaguán” fueran los trozos más nobles rescatados y delimitados como islas de esta inmensa tela, como si la mente del hombre en su afán de lucir el mundo quisiera apropiarse esos “resplandores”, y para ello tuviera que emplear un artefacto, ya que la naturaleza no le dio ninguna facultad para “cazar” porciones explicables de su naturaleza simplemente con sus atributos humanos. El hombre caza con armas, ya sean armas blancas o de fuego. Y estas tijeras, vienen a ser un arma blanca en manos de los “maestros/sastres”. El creador es aquí un sastre que recorta la tela del conocimiento, como si se pudiera recortar la nieve de un campo nevado, como si la tela recortada según las plantillas de su pensamiento, plantillas cambiantes según el proceso, la elaboración, la urgencia también de sus pensamientos, le pudiera convertir en Rey (revestido de los mejores ropajes), cuando el hombre por su propia condición es un esclavo, un mendigo, vestido con harapos. La soberbia del hombre saca sus “tijeras” y corta a ciegas, despieza el mundo. Luego, queda juntar fragmentos, armar, coser erróneos conocimientos, bordados de insectos, de palabras que nada nombran, porque nada hay que nombrar, porque los secretos por definición son “secretos”, y el “secreto” ya nada significa tampoco. Sin embargo, los trajes que han ido confeccionando los “maestros”, aunque no revelen ninguna ecuación, son confecciones donde puede imperar la belleza, como este cuadro de Brueghel o también este poemario de Liliana Díaz Mindurry (aunque ella se presente como sastre de harapos) y esa belleza quizás esconda, como la nieve, como las palabras nevadas de un sueño, el rostro de la equis tan anhelada. Y con esa sensación y promesa, seguimos mirando, seguimos leyendo e imaginando cada color y cada verso.
No quedan nombres, pero quedan palabras o ladridos, que van tejiendo un simulacro de traje, desde la sangre, desde lo que queda en ella de “infusión de secretos”, desde esa resonancia que nos inquieta y nos convierte en “cazadores”. Nos vestimos con esas telas descoloridas, esos trajes “cortados” por los pinceles de Brueghel a modo de tijeras, para cazar nombres, aunque sea a ciegas, por estos “lugares secretos” que nos ofrece Liliana Díaz Mindurry en su “Cazadores en la nieve”.
Cuarta ecuación: ADENTRO DE LA PRIMERA CASA BLANCA
III
Adentro de la primera casa blanca
Eso
recién nacido,
en el frío de un cuadro,
o en el frío del mundo.
Nada sabe de asesinados armenios, judíos sin aire, débiles y
áridos como el amanecer, argentinos rotos en lugares secretos,
negros incendiados como antorchas.
Nada sabe del torturador que cuida su santa familia mientras
la picana le revela misterios: que nada existe, ni su santa
familia.
No sabe del continuo horror de ser descafeinado y sin azúcar.
No sabe de ratas multiplicadas por la soledad, ni de los que
ayudan a llorar con el agua de sus ojos.
No ha leído castillos de Kafka, ni pasados de Proust, ni horas
de Joyce.
Hilos de niebla.
Babas
sobre la piel del mundo.
Más lejos la luna de todos envilece la sombra de los grandes
hielos
que lo aguardan.
Tras exponer los “antecedentes del cuadro” en los poemas anteriores (como si de antecedentes del crimen se tratara), este poema posa por primera vez la mirada sobre el cuadro de Brueghel “Cazadores en la Nieve”. Dejamos por lo tanto de estar a un lado del mundo, para tener un primer contacto visual con este mundo ajeno a nosotros en el tiempo y el espacio. Y esa primera mirada recién nace en un paisaje nevado, descolorido y frio. Es el frío del mundo, de cualquier mundo, para el que no existe ningún abrigo. A no ser que esa equis inalcanzable, que anhela resolver el niño, sea el único abrigo que nos dé vida, calor y sentido.
Tras despojarnos de cualquier mirada, previa a esta primera mirada a este “nuevo” (por ser mirado ahora) o “viejo mundo” (un mundo pintado hace más de cinco siglos), Liliana Díaz Mindurry nos hace nacer de nuevo en el frío de “Cazadores en la nieve”, y llegamos al hielo y a la blancura de la nieve con la mirada desnuda.
Sin embargo, nos protege, metiéndonos adentro de la primera casa. Porque eso, un objeto o sujeto indefinido, también podría ser un nuevo ser, un niño recién nacido en la casa del cuadro. Quizás el hijo de un cazador. La poeta, al emplear un pronombre demostrativo neutro, indefinido, nos remite tanto a una cosa (la mirada del espectador/lector), como a un niño, que al ser recién nacido aún es un ser indefinido y sin nombre. Nos sitúa pues, fuera y dentro del cuadro, o del mundo, jugando una vez más con la ambigüedad del espacio. No olvidemos los lugares secretos que se comen las tijeras del poema anterior, “Mundo del noveno círculo”. Quizás esa primera casa blanca sea uno de esos lugares secretos, quizás hayamos nacido en un lugar que alberga alguna respuesta a esa ecuación del niño. También las tijeras se comían los nombres, por eso aquí no hay nombre para definir la mirada o el ser que acaba de nacer. Podría ser lo innombrable, o lo indecible, es decir, aquello que es objeto esencial de la poesía. En un juego de espejos, nuestra mirada se convierte en la misma poesía, en eso indecible que va persiguiendo la poeta en su recorrido por “Cazadores en la nieve”, como la presa más deseada.
Así es como nos coloca frente al cuadro, es decir, frente al mundo: desnudos y recién nacidos, ya sea en el lugar o en el tiempo que sea. La mirada inocente del espectador o del lector, que ella ha “limpiado” en los poemas previos, la mirada que ningún infierno ha empañado aún es la mirada que sugiere Liliana Diaz Mindurry adopte el lector/espectador. Una mirada de recién nacido. De esta forma, con este juego de ambigüedades, la poeta no sitúa “Adentro de la primera casa blanca”, como si “eso”, ese niño sin nombre todavía, fuera el lector o quién sabe si el hijo de Dios, o el mismo Dios, recién nacido en ese infierno de hielo.
Pero ¿se puede exigir esa mirada virgen, limpia a quién ha surcado el infierno del crimen y la maldad? ¿Al que ha sido testigo o víctima, o simplemente al que sabe de esas atrocidades? Un infierno extendido por el mundo, un infierno que no difiere, que siempre es el mismo infierno independientemente del momento o lugar donde arda. El genocidio armenio, el holocausto judío, los desaparecidos en Argentina, el Ku Klux Klan, pueden quedar ajenos a nuestra mirada, de la misma forma que le son ajenos a ese recién nacido en una casa blanca pintado en 1565, pero que quizás acabe de nacer hoy mismo. Un infierno provocado por torturadores socialmente intachables, vaciados de todo sentimiento al contacto del dolor que administran, cuidando su santa familia porque sin sentimientos, se puede estar a la vera de Dios, y por lo tanto santificado junto a los suyos, representando el papel de ciudadano ejemplar. El torturador cree actuar por voluntad divina, con lo cual el dolor que infringe a su víctima adquiere un significado casi redentor, le aproxima a la revelación de misterios, le acerca a ese mismo Dios que se ha construido, un Dios a semejanza de su picana, de su poder, de su virilidad. Y su picana le revela que nada existe, con lo cual no daña nada, no hay víctima, y por lo tanto no hay crimen, ni culpa y puede destrozarla con el beneplácito divino.
Esa mirada “amnésica”, que no sabe del continuo horror, es la que debe adoptar el espectador/lector; hacer tabula rasa de sus agonías y de las agonías del mundo y entonces nacerá “eso”, la primera sensación frente al cuadro, la primera criatura, la primera “cosecha”: el frio, el paisaje nevado, unos cazadores con perros, casas, etc. y la “Primera Casa”. Aún no ha llegado ninguna atracción específica hacía un primer detalle. Es una sensación global, una “primera impresión” que le sitúa en el tiempo y el espacio, que le sitúa en el cuadro, como en una casa donde acaba de nacer.
Esa mirada “lavada” de cualquier dolor de la historia, pero también lavada del dolor de la propia historia, aquella donde nada cruento tiene por qué suceder, para que se instaure el infierno. Pues el destino del hombre ya está enclavado en su mismo nacimiento, su destino de sombra de sí mismo, como un ser descafeínado, o sea despojado de su potencia, un ser preparado para ser bebido por otros o por él mismo sin alterar su organismo o el organismo del mundo. Un ser sin intensidad y sin energía o sin azúcar, ya que la glucosa es el mayor suministro de energía para el organismo. Lo dulce se apartó del hombre, la condición humana no se presta al elogio de las pastelerías, sino al horror de la amargura, al asco estoico del sabor amargo e insípido, absurdo de la vida, sin necesidad de adiciones de horrores externos, como esos que apuntan los versos anteriores. “Eso” que nace, al no saber del horror de la condición humana, recobra la “cafeína”, la potencia, la energía, la plenitud vital, aquella que aún no ha sido cercenada por el dolor y la duda. Tenemos una primera mirada desde un estado receptivo que sólo da la plenitud de la inocencia, del “no saber”, una mirada sin heridas, sin abandonos, sin las “demencias monstruosas” multiplicadas por la soledad, una mirada que no recorre ninguna rata. Que tampoco sabe de compasión, ni de llantos, porque no hay motivos para la compasión o para el llanto. Esa agua de los ojos que nos remite a las piedritas lisas licuadas por la pena antes de cristalizar por efecto de la muerte.
Eso recién nacido no se rige tampoco por ninguna cultura previa, es virgen de condicionantes, su inocencia contrasta con las grandes elaboraciones intelectuales. No ha leído castillos de Kafka, ni pasados de Proust, ni horas/ de Joyce. No leyó las obras de los autores relevantes de nuestro mundo, o si lo hizo, las olvidó. Los hilos de niebla son las obras con las que los creadores “rayan” el aire, lo ordenan con sus geometrías, aunque nada aclaren. Son los maestros descoloridos y ciegos, unos maestros “descafeinados”, que sólo aportan babas al mundo. Como las babas de un caracol, o de un recién nacido, o de un idiota, una secreción sobre la piel del mundo, una saliva hecha de palabras licuadas, que nadie limpiará de la piel de mundo, porque ya están “glorificadas” por aquellos que manejan las tijeras que se comen los lugares secretos. Unas babas como hilos de niebla, cercanos a la ceguera, a la decoloración, destinados quizás a coser los pedazos de mundo que recortan los sastres con sus tijeras, esos “sastres” que alimentan sus tijeras con nombres, que vimos en el poema anterior “Mundo de noveno círculo”.
El final del poema es una espada, una amenaza que recae sobre eso, sobre lo que aún no tiene nombre pero que ya es. La luna de todos, como si fuera ese ojo divino al que le falta la compasión, amenaza con su vileza nuestra mirada recién nacida adentro de la primera casa del cuadro de Brueghel. Esa casa que aparece de forma parcial, porque parte de la casa está fuera del cuadro, una casa blanca que se prolonga en el espacio que ocupamos, esa primera casa es nuestra propia casa. Por eso la luna es de todos, de los hombres de ahora y de los hombres de entonces, porque compartimos un mismo espacio, una misma casa, un mismo mundo. Nos acecha la vileza de los grandes hielos, una vileza que proyecta esa luna compartida que sin embargo no alumbra los hielos del cuadro de Brueghel, sino que proyecta su luz sobre la sombra del infierno, ese infierno del noveno círculo de Dante, el de los maestros descoloridos y ciegos, que traicionan y lo saben.
Eso está ya adentro del cuadro, adentro de la primera casa blanca, y fuera de la casa están las sombras de la noche proyectadas por una luna que “no alumbra compasivamente” sino que envilece el mundo. A eso, a ese recién nacido, sea quien sea o sea lo que sea, le aguardan la sombra de los grandes hielos como a esos cazadores pintados por Brueghel. En nuestro destino, como “hijos recién nacidos” de los cazadores/maestros, herederos de su legado, nos aguarda no ya el infierno del noveno círculo de Dante, ya que no somos los “maestros ciegos y traidores”, sino la sombra de ese infierno, unas tinieblas en las que aún no hemos penetrado. Porque para el recién nacido, el mundo es una sombra son luz de luna.
Con este poema, Liliana Díaz Mindurry nos coloca a la vez dentro y fuera del cuadro, ya que la casa se prolonga en el espacio del espectador, o lector, pero cobijados en una casa blanca, con la pureza de la nieve pero también con el calor de un hogar. Vemos el fuego que llamea rodeado por mujeres a la entrada de esa primera casa. Pero ella, la creadora de este poemario, se presenta como un cazador, el cazador/poeta que trae alimento en forma de palabras al hogar, a la casa blanca que protege de la vileza que oscurece el mundo, una casa donde nace nuestra mirada ahora inocente.
GREGORIA GUTIÉRREZ OLIVA, Psicóloga, cineasta y traductora española, nacida en la provincia de Toledo (España), pasó su infancia y adolescencia en Isle de France (Francia). Cursó estudios de Inglés y Español, en la Sorbonne Nouvelle de París, Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, Cine en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París; realización en televisión en la Escuela de Televisión de Madrid, realizó varios talleres de cine en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, institución de la que ha sido colaboradora en el área de imagen, Traducción e interpretación en la Escuela Internacional Sampere de Madrid. Es Licenciada en Psicología por la UNED. Tiene varios trabajos audiovisuales en su haber, entre los que sobresale el cortometraje «Sugerencias» y el proyecto multimedia «Virus versus control». Escribe textos literarios aún no publicados. Perfectamente bilingüe (francés/español) se dedica a la traducción e interpretación desde 1990. Su última incursión en la traducción literaria ha sido este mismo año con una traducción específica para la editorial Huso de varios cuentos de autores franceses, incluidos en una recopilación de relatos sobre el tema de la mentira: «El espejo invertido – Relatos de la mentira».
Analecta Literaria
Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias.






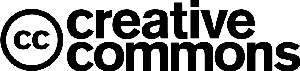

Precisamente en https://consultarcurp.review/sin-fecha-de-nacimiento/ pude encontrar la información que nos señalas, no había sido fácil acceder a ella hasta que encontré dicha página, estoy muy contenta y mi trabajo ha mejorado.
ResponderEliminar